
[Opinión] Pedir Permiso

Por Victoria Itzayana
“Buscó su corazón para alancearla,
y nos ha herido a ti, a mí, a todas
donde su corazón se derramaba”.
Rosario Castellanos.
En mi cuerpa está la sangre de la abuela de mi abuela materna. La sangre de vida que me deja hallarme hoy aquí, pero también la sangre oscura que brotó de sus pies al caminar descalza por los empedrados que la llevaban a la ciudad para entregar su trabajo por menos de un peso. Recuerdo su figura menuda y las trenzas grises que acariciaban su cadera, su falda de retazos y el suéter de punto como el mi abuela, que se recargaba confiada sobre su brazo derecho. Su fotografía cuelga desde la sala reclamando su historia. Abrazo las memorias de mi abuela como si fueran mías. Puedo sentir el gusto de la salsa de molcajete con ajo y cebolla, chile de árbol seco y jitomate, salsa roja y picosa; con tortillas a mano y del comal, con frijoles negros y ejotes frescos. Siento su sabor reconfortante al regresar a casa después de que Martha, mi abuela, atravesara la ciudad a los doce años, desde Iztapalapa hasta Observatorio para regresar del trabajo en casa de una tía. Me sumerjo en los relatos que Martha me confía del tiempo en que vivió con su abuela, de la felicidad y la complicidad entre mujeres que saben que deben cuidarse. Martha no habla de su madre, mamá Rosa, y siempre que lo hace, la tristeza y la amargura empañan sus palabras. Recuerda el abandono con la furia de la niña que vio a su madre salir para no volver sino hasta muchos años después. Volver con una adolescente que no la reconocía, llevarle dos hermanas menores a las que debía criar, meter en su vida y en su espacio a dos padrastros, que si Martha los recuerda, su rostro se pone rojo e hinchado. A los catorce, Martha decidió irse con un hombre, quien sería mi abuelo, para salir de casa, tratando de escapar. Mi abuela recuerda amorosamente a su abuela, pero prefiere no hablar de su madre.
Sé de mamá Machita también por Martha. Magdalena no la recibió como nuera, las unía la amistad; intimaron como cómplices ante la violencia del hombre que ambas tuvieron que soportar. Se apoderaron de la cocina como territorio propio y único, su espacio privado de conocimientos y aprendizajes. Martha aún reconoce con nostalgia que sus guisos nunca serán tan buenos como los de Magdalena. Una confidencia amorosa construyó sus afectos.
Mi madre recuerda la fiereza de su abuela materna al defenderse, machete en mano, de cualquier borracho que no quisiera pagar las caguamas que ella vendía en su tienda. El orgullo resuena en sus palabras al platicar que mamá Rosa no se dejaba de nadie. Su rostro se conmueve al describir cómo la recibió en su casa cuando a los quince años se sintió desesperada. Ella recuerda sus facciones duras, al decirme que fue una mujer que vivió mucho y que no fue fácil. Sonríe al pensar que no preparaba comida, siempre la compró en alguna fonda cercana. Sandra, mi madre, llora al recordar su infancia: la violencia y los golpes aún le gritan desde su piel, los mapas del dolor se le grabaron en los brazos, las piernas y hasta en la frente. Odió a la familia. Odió a su madre. Las palabras le escocieron el amor. Quiso correr muy lejos mientras sentía sus piernas siendo cercenadas lentamentamente. Pero tuvo hermanas. Hermanas más jóvenes por las que poner su cuerpo. Mi madre recuerda amorosamente a su abuela y trata de reconciliarse con su madre. Sandra también amó a mi abuela paterna, doña Vito. La visitó en Michoacán al menos tres veces al año desde que la conoció. Victoria, su suegra, le confió su vida en largas pláticas mientras hacían corundas y atole de masa: le habló de cómo tuvo que casarse con un hombre al que no quería, que no le gustaba y que acababa de conocer, sólo porque todo el pueblo la había visto cuando la acompañaba a su casa. Ella creyó que eso la dejaba desacreditada. Victoria le habló, casi tímidamente, de las deslealtades de mi abuelo, del hijo que perdió, de cómo logró mantener a doce hijos cuando el marido se iba meses y meses a trabajar de mojado. Sandra y Victoria se unieron en una amistad tan cómplice e íntima, que cuando Victoria moría, el nombre que pronunció fue el de mi madre.
Mi madre y yo crecimos juntas. Nací cuando ella tenía diecinueve años. Antes de que naciera, ella trabajaba felizmente como supervisora de limpieza en un edificio de gobierno. Recuerda con orgullo ser una buena jefa, se emociona al rememorar su primer sueldo: la esperanza de no estar más bajo el yugo de su padre. El dinero significaba el lujo de comerse unas quesadillas con sus hermanas, ir al cine o comprarles una sorpresa. Pero un empleo no significó su libertad, como tampoco lo fue el escaparse con mi padre. Comprendió que una le pertenece al padre, después al marido y, en ausencia de ambos, al hermano o al hijo.
Mi padre trabajaba fuera de la ciudad, así que venía a vernos una vez al mes o menos. Siempre estábamos juntas, únicamente las dos. Aprendimos que debíamos cuidarnos. No tengo que reconciliarme con mi madre, puedo hablar de ella y con ella. Conozco su historia. Somos amigas y nos construimos una burbuja de profundo amor y respeto. Sé que no fue fácil. Ella aprendió a defenderse y me defendió.
Recuerdo amorosamente a Doña Vito, que ya faltó. Tengo las memorias de mamá Justa, soy la fuerza de mamá Rosa, conozco y cocino el legado de mamá Machita. Me identifico y soy cómplice de mi mamá Martha. Soy la sangre y la carne de mi madre. La historia de Sandra es mi historia y la defiendo al defenderme. Soy la furia de todas, soy la rabia de mis ancestras y soy su conocimiento. El camino que se construyeron para escapar es el que me sostiene, con el que resisto.

“No noté el agua/ que en su claridad/ empezaba a ahogarme”.
Victoria Ocampo.
Aprendí a leer y a escribir antes de entrar al preescolar porque mi madre me enseñó. Me blanqueó la cultura y el acceso a la educación. Leía poesía en la primaria. Escuchaba jazz y compositores clásicos antes de los diez años. Disfrutaba más del cine que de los juegos; no salía en bicicleta con las niñas de la cuadra, prefería leer. El arte y la literatura que consumía, me hicieron creer que era especial; creí romántico el aislamiento que me caracterizó desde pequeña. Aspiré a una clase que no era la mía.
Crecí al poniente de la Ciudad de México. Nací en 1995. Mi barrio estaba constituido por familias pobres, con familiares en el reclusorio, con hijos drogadictos, con mujeres embarazadas antes de cumplir los veinte años. Hogares con hombres violentos que pertenecieron a las bandas del poniente.
Mi padre vino de Michoacán buscando una vida mejor. Sandra y él se conocieron en el trabajo. Unos meses después decidieron escaparse para vivir juntos. Cuando era pequeña, mi padre comía una lata de sardina al día porque no había para más. Mi madre hacía milagros para que ella y yo lográramos comer bien. No teníamos muchos muebles en nuestra casa, la mesa era la puerta de un ropero de madera que poníamos en la cama para comer. La situación mejoró rápidamente. Cuando tenía cerca de tres años la economía era más que estable y nos permitía ir a Michoacán o a la playa de vacaciones. Mi hermano nació en el 2000 y le tocaron tiempos mucho mejores. Tenía mi biblioteca, mis discos, mis películas. El desahogo económico hizo que me olvidara de mi barrio y me identificara aún más con la literatura burguesa que leía. Ese blanqueamiento me dio prestigio, me hizo especial, me trataron diferente, me adularon y me lo creí. Me apropié de una seguridad desbordante, de confianza, de soberbia. El narcisismo me hizo aislarme aún más. Nunca estuve avergonzada de mi clase, pero fue por el orgullo de la arrogancia.
El bachillerato fue una etapa de humanismo, de teoría social. Me apropié de teorías que me cuestionaba a medias, que no analizaba en mí. Tomé el feminismo liberal, la teoría queer, el anarquismo, la filosofía del arte, y un largo etcétera de enseñanzas que creía que me representaban. Me aseguraba de que mi voz se escuchara, de que mis argumentos fueran absolutos, Creía que la razón estaba en el academismo, en las instituciones, en el prestigio.
A los 17 años conocí el miedo de ser mujer. A pesar de todo lo especial que me sintiera, a mí también podían acosarme, violarme o matarme con total impunidad. Entonces me sumergí en el feminismo. Quise leerlas a todas. Comprendí mis privilegios, en teoría. Me supe privilegiada por la relación con mi madre, porque me protegió, porque me defendió. Me supe privilegiada de mi educación, de mi seguridad, de mi confianza. Entendí cómo el sistema nos aísla de otras mujeres al hacernos sentir especiales. Porque la literatura es misógina, porque el arte es misógino. La cultura niega la existencia de las mujeres, niega sus relaciones y exalta la competencia entre nosotras. Comprendí mis privilegios al no ser tan morena, al no ser tan pobre, al ser delgada, al obedecer los mandatos heterosexuales. Pero mi cuerpa aún no vivía el reconocimiento.
En el primer año de universidad, me mudé a Chimalhuacán, Estado de México. Mi madre se separó de mi padre, y nos fuimos juntas a la casa que habían construido años antes. Ahí supe quién era. Era una mujer joven con todos los recursos a su alcance, que no tenía algo difícil, que era profundamente privilegiada y que aún no sabía del terror. Carecí de agua, de pavimento, de transporte, de tiempo. Conocí el cansancio. Supe del miedo al feminicidio, a la violación múltiple. Supe lo que significa ser invisible. Y, sin embargo, yo no nací ahí. Así que empecé a observar, a escuchar. Comprendí que no sabía, que la cultura que creía que poseía era una mentira, un sedante con el que mantenerme tranquila, para que no me enterara, para que no protestara. Las vi a todas y me acerqué. Platiqué en la combi. Las escuché en el metro. Oí sus consejos, sus palabras de precaución. Escuché los horrores, empecé a llevar el miedo conmigo a todas partes. Lloré a las que amanecieron asesinadas en la avenida. Lloré los abusos, los golpes, la violencia. Y luego me enojé.
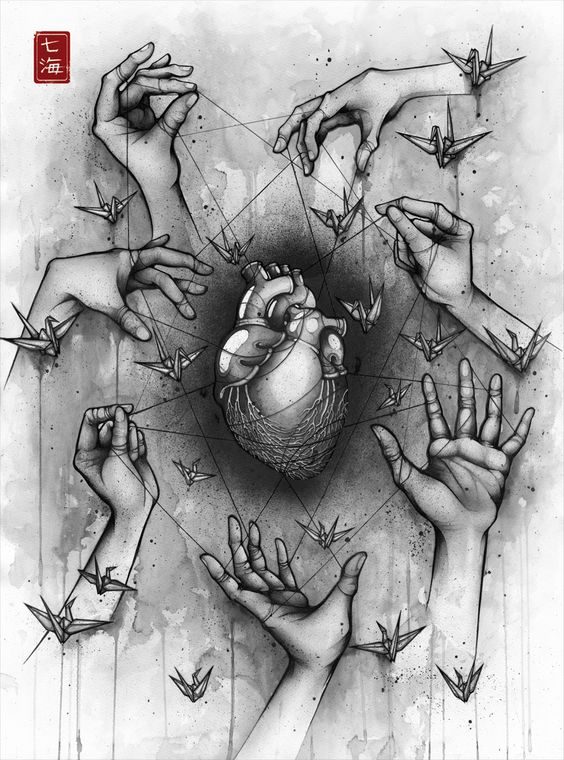
“No es que no pueda yo ser feliz
sólo es que no soporto
que se consienta el cinismo:
<<aquí no ha ocurrido nada>>”.
Karina Vergara Sánchez.
Entonces llegué al feminismo radical. Las leí. Las comprendí. Las sentí. Dejé de llamarle heteronorma para decir en voz alta Heterosexualidad. Dejé de llamarlo amor romántico para gritar ¡Heterosexualidad obligatoria! Dejé de decir violencia machista para rabiar HETEROSEXUALIDAD. Entonces dejé de tener miedo. Ese miedo paralizante no lo tendría nunca más. Y entrené mi cuerpa. Me puse los guantes y entrené por mí y por todas. Todo en mí cambió. No había más actitud soberbia y arrogante, ahora había furia para ellos, rabia para ellos, ira para ellos. No había más altivez. Quise que las mujeres que me rodearan en el aula, en el metro, en la combi, en la calle o en la casa, supieran que pondría la cuerpa, que estaba para ellas, que podíamos defendernos. Quise que todas me percibieran amiga, hermana, compañera.
“Porque tengo esta voz.
Es voz libre y autónoma.
Es voz nueva, revolucionaria.
Tengo esta voz fuerte.
Voz lesbiana. Nunca más silenciada”.
Karina Vergara Sánchez.
Por esos años de furia, mis 18, leí a Selene, a Nadia, a Luisa, a la Osa, a Andy hablar de Lesbiandad Conversa y una puerta se abrió para mí. Una puerta de sanación y auto cuidado. Leí su manifiesto lesboterrorista, leí a las lesbofeministas latinoamericanas, a las Feministas Lesbianas y me sentí feliz, alegre. Supe de la esperanza. La utopía existía. Y me alesbiané. Me quité los aretes, me corté los rizos, me puse botas, cambié mi ropa. Dejé de preocuparme por la forma de mi cuerpa, de su apariencia, de si gustaba o no.
Entonces conocí otro miedo. Ser lesbiana y parecerlo, es peligroso, es mortal. Sentir ese miedo fue diferente, lo viví desde una posición más respetuosa de mí misma y consciente de mi espacio y de mi tiempo. Decidí cuidarme.
Supe del desprecio a la mujer que no sirve, a la que no complace, cuando engordé. Pero ya me cuidaba, ya entendía que ellos me quieren esbelta y débil, sin fuerza para que mi gancho izquierdo ni los molestara. Y me reclamé gorda. Me supe fuerte, poderosa. Viví mi cuerpa amorosamente. Sentí mi carne orgullosa.
Una mujer de Chimalhuacán, morena, gorda y lesbiana. Una mujer que se fugó.
“Yo adelanto un pie y luego el otro, sonrío.
En mi camino aparecen flores fragantes,
mujeres-alegría, baños de agua sanadora,
cantitos y mariposas de colores…
Es suficiente para mí”.
Karina Vergara Sánchez.
A mis casi veintitrés años he aprendido a pedir permiso, pero no a ellos, a ellos les arranco lo que me han arrebatado. Aprendí a pedir permiso a las mujeres que me rodean porque sé que a las mujeres se nos ha impuesto todo, se nos ha forzado, se nos han negado las opciones; hemos aprendido a tolerar, a consensuar, a admitir, a acceder. Aprendí a pedir permiso para que mis privilegios, esos que me caracterizaron alguna vez, no me hagan imponer, no me hagan forzar el pensamiento de ninguna. Y cuando una está con la Corazona, con la Amora en el placer lésbico, también quiero saber que tengo su permiso, que hay confianza, que nos respetamos, que estamos contentas.
A mis casi veintitrés años, he comprendido que el Lesbofeminismo habla de construir entre nosotras, de dar mi tiempo, mi fuerza de trabajo, mi alegría y mi placer a otras mujeres. Quiero resistir y vivir con ellas, fugarnos, compartir la alegría, los debates y la esperanza. Vivir el sueño separatista. Leer sólo a las escritoras, a las poetas. Escuchar a las músicas, a las compositoras. Ver a las pintoras, a las muralistas, a las gráficas, a las dramaturgas y las directoras . Nutrirme de las creadoras porque siempre han existido, porque su obra es la que me representa, la que me defiende, la que me identifica, la que me sensibiliza. Ellas también son mis ancestras.
Y aunque el miedo y la furia siempre me acompañan, ahora soy feliz, soy alegre, me comparto con otras mujeres, convivo con todas las mujeres y sé que esa es la fuga. Porque soy mi historia y soy su historia. Soy mi experiencia y sus enseñanzas. Porque soy la carne de mi madre y en mi cuerpa está la sangre de la abuela de mi abuela materna.
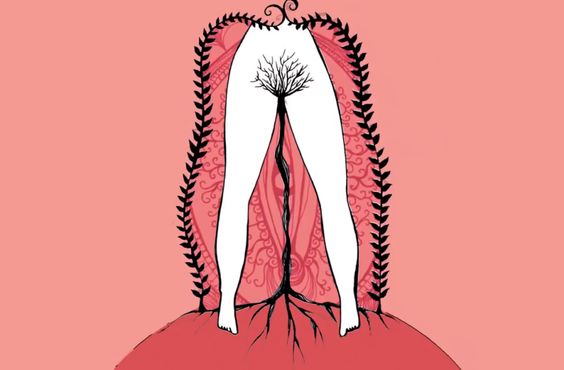
Primero que nada gracias por compartir.
Cuando comencé a leer esperaba un texto más de propaganda grosso modo de feminismo radical, y honestamente estoy buscando leer más acerca del prefijo cis, sin embargo me gustó mucho lo que compartes, el lesbofeminismo es algo que aún no conozco del todo, me siento aún en las garras del liberalismo, pero ya veremos a dónde llego y si nos encontraremos entonces.
¡Abrazos!
https://www.la-critica.org/feminismo/breve-comentario-sobre-los-cis-sexual-y-otras-reflexiones-por-andrea-franulic/